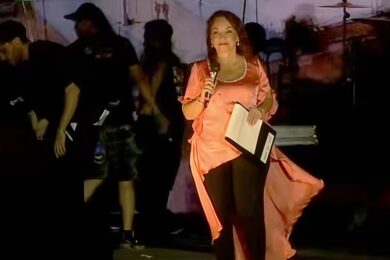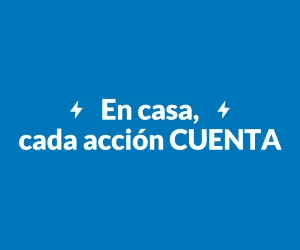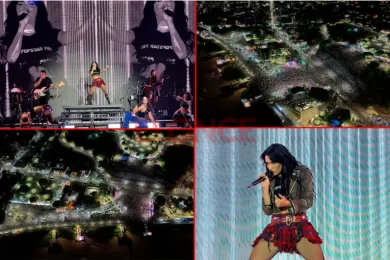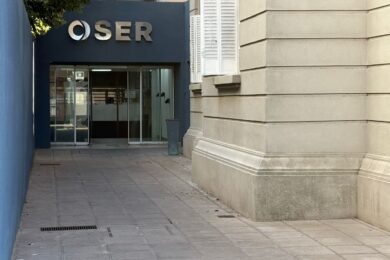La literatura se encargó de narrar la política, en principio porque el hecho de escribir debe inscribirse en una batalla por el sentido.
Un poco de eso hablaron María Florencia Angilletta y Martín Rodríguez hace unos días en Paraná, a instancia de una jornada que organizó la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), que preside Santiago Halle. Se desarrolló en Russell Pub.
Luego de una estupenda introducción académica de Angilletta, en la que trazó una periodicidad entre el periodismo y la literatura como procesos anticipatorios a la Nación, se abrió paso a la polémica o, por lo menos, a esa corrida de arco, que suele proponer Rodríguez.
La temática era clara: política y literatura. El periodista y escritor comenzó destacando la figura de Ernesto Sábato, el prologuista del Nunca Más, que el peronismo ninguneó todo este tiempo, al punto de incorporar un segundo prólogo al informe de la Conadep en la era kirchnerista.
Nota al pie de página. Sobre la figura de Sábato hay un hecho oscuro que se conoce poco, quizás por la falta de registro del acontecimiento. En la revista Crisis, número 39 con fecha de julio de 1976, está una de las pocas crónicas sobre el encuentro con Videla cuando le fueron a reclamar por la desaparición de escritores. Allí, Jorge Luis Borges, es quien se corre de lo políticamente correcto y protocolar para pedir por la aparición de Haroldo Conti. Sábato, sin embargo, se mostró por demás gentil con el dictador. Quienes cuentan lo sucedido son dos personas que estuvieron en el encuentro: el cura Leonardo Castellani y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Alberto Ratti.
Los hechos, las personas, los contextos y los posicionamientos.
Sobre textos anticipatorios, propios de la literatura y el periodismo, la “Carta abierta a las Juntas”, de Rodolfo Walsh, es una pieza ineludible. Lo mismo “Operación Masacre”, “Caso Satanowsky” y “¿Quién mató a Rosendo?”. Tres libros en los que el periodista y escritor desaparecido narra, a través de la no ficción, lo que estaba pasando en los años 50 y lo que iba a pasar en los 60 y 70 en la Argentina. Sobre el asesinato de Rosendo García, el sindicalista de la UOM, Rodríguez cuestiona un epílogo que se le agrega al trabajo. No coincide en nada. “Walsh subestima por completo el valor de ese poder sindical que era, de algún modo, el costo social que le había dejado el peronismo al capitalismo”, reflexiona sobre ese hecho policial donde Walsh condensa la historia de lo que se conoce como “burocracia sindical”. Rodríguez, en cambio, cree que esa teoría de “vandorismo” que ha difundido la izquierda peronista y que vincula al líder sindical con el poder no es otra cosa que una conquista. “El peronismo sentó en la mesa a un dirigente sindical”, dice. Esa imagen de la “mesa del poder”, que para la izquierda es horripilante, es el cierre de Los traidores, la célebre película del cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer, filmada en 1973.
Qué y desde dónde narrar.
Para Rodríguez, “si Alfonsín fue el hombre del juicio a las Juntas, Menem fue el hombre que le dijo a un militar que le dispare a otro. Menem hizo un desastre con lo que fue la herencia de Alfonsín, con los indultos por ejemplo, pero también la democracia tiene como una especie de segundo comienzo ese diciembre de 1990 (cuando reprimió el levantamiento Carapintada). Menem construye un orden civil superior al de Alfonsín: domestica a los militares, domestica el dólar y propone un modelo que fue la solución a la hiperinflación. También crea el veneno de la economía argentina, como la convertibilidad. Todo a la vez. Muy argentino esto de enamorarse del instrumento”, repasa.
Como al pasar y no quedar tan afuera de la convocatoria, Rodríguez citó “Vivir afuera”, una novela ineludible de Rodolfo Fogwill que sucede en el camino entre el conurbano bonaerense y Capital Federal. El texto revela esa parte de la sociedad que empieza a quedarse en el contorno del sistema que proponía consumir. Lectura recomendable, hoy más que nunca, para ratificar la fuerza de la literatura en contar la realidad. Leer puede ser una anticipación a lo que viene.
“El 2001 desbordó a la política. Rompió todos los protocolos. Rompió las plazas de los ‘80 y ‘90. La Marcha Blanca, la Carpa Blanca, la CGT de Ubaldini. En el 2001 la gente empezó a ir a la plaza con lo que se le cantaba”, prologa Rodríguez, para pintar una segunda etapa democrática.
“Están las plazas de los derechos humanos, de las organizaciones sociales, sindicales. Pero hoy conviven con otras plazas. El 2001 democratizó aún más la plaza pública. La clase media se mezcla con todo lo que antes llevaba solo la izquierda peronista, la izquierda radical, el PC. De pronto vemos la plaza de la patrona que arrastra a su mucama y al lado otro que se disfraza de dólar. Uno ve eso y tiene la necesidad de reclamar una aduana”, resume y subraya el fenómeno de la movilización por fuera de las organizaciones.
Para Rodríguez este reclamo de “cordón sanitario” en las entradas de las plazas delata narrativas poco claras: “Se escucha con facilidad que nos gobierna una vendedora de tortas. Quién es el Gorila, entonces. No te gustaba la Argentina plebeya. Todo se vuelve resbaladizo, quizás tenga que ser la literatura la que ordene”.
El periodista y escritor ve en Javier Milei un emergente, no “un objeto volador no identificado”. “No es necesario ir a buscar un libro de la editorial Siglo XXI en el que ocho intelectuales nos cuenten lo que pasó cuando estaban en el gobierno de Alberto Fernández papando moscas”, lanza, enojado, y uno está tentado en poner nombres y apellidos.
Rodríguez propone volver a los autores para “historizar la política” y “reflexionar con más aire y menos histeria”. “Milei y el Gordo Dan son parte de esa democratización que parte de 2001. Nos tiene que obligar a profundizar la imaginación”, asegura. Fin.
Fuente: Página Política